La Decisión Imperdonable Drama Chino
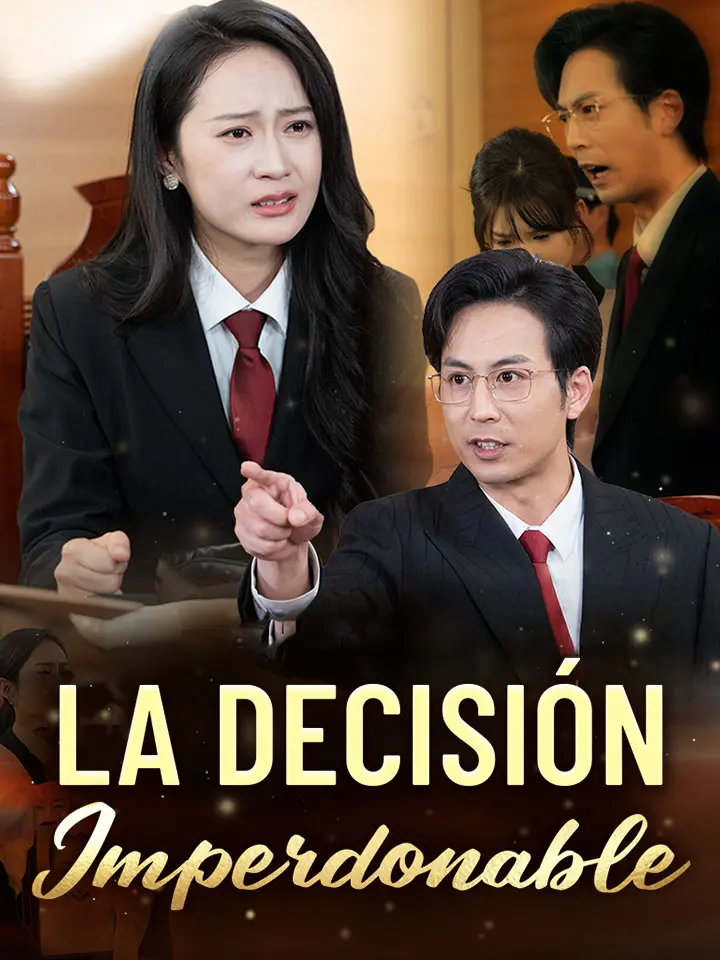
La Decisión Imperdonable
/0/17219/coverorgin.jpg?v=7b45fcd9ad9cb8d0e7aa84dd313bacba&imageMogr2/format/webp)
Pasión Desatada: Embarazada del Hijo del Presidente
"Tras una noche de pasión con un desconocido, Roselyn despertó y solo encontró una tarjeta bancaria sin contraseña. Aún aturdida, fue detenida bajo acusaciones de robo. Justo cuando las esposas estaban a punto de cerrarse, el hombre misterioso reapareció, sosteniendo su informe de embarazo. "Estás embarazada de mi hijo", dijo con frialdad. Sorprendida, Roselyn fue llevada en helicóptero al palacio presidencial, donde descubrió la verdad: ¡aquel hombre era nada menos que el líder más poderoso e influyente del país!"En la sala de subastas de Polanco, la joya zapoteca que anhelaba para mi boda se convirtió en el epicentro de mi infierno.
De repente, una voz dulce y serpentina, la de Sofía -la protegida de mi prometido Alejandro- irrumpió, elevando la puja por apenas un peso.
La miré, extrañada, y ella me sonrió con una dulzura que me heló el alma.
Las risas se alzaron, cada oferta y cada mirada de burla de Sofía, aprobadas por el silencio de Alejandro, resonaron como bofetadas.
La humillación pública se volvió insoportable, pero él solo me susurró: "Mi amor, a la muchacha le encantan estas cositas brillantes, déjala, sé buena" .
¿Ser buena? Mi ira crecía, hirviendo. ¿Cómo podía permitir que su protegida me humillara, compitiendo por un símbolo tan importante para nuestra boda?
La Leona estaba herida, la vergüenza ardía.
En un arrebato, prendí fuego al catálogo, declarando con voz firme: "Anulo la puja. Este objeto ha sido manchado por la mala fe. Ya no tiene valor" .
Alejandro, lejos de recriminarme, me besó la frente y susurró: "Qué carácter, mi Leona" .
/0/17792/coverorgin.jpg?v=100caefff3ee7348548ec66a4a69743e&imageMogr2/format/webp)
La Humillación Imperdonable
En la sala de subastas de Polanco, la joya zapoteca que anhelaba para mi boda se convirtió en el epicentro de mi infierno. De repente, una voz dulce y serpentina, la de Sofía -la protegida de mi prometido Alejandro- irrumpió, elevando la puja por apenas un peso. La miré, extrañada, y ella me sonri/0/4540/coverorgin.jpg?v=2ddf0241614ab89939c5b4d12b33f096&imageMogr2/format/webp)
La decisión de Sam
Daniel Braun y su esposa sufren un accidente de trafico, justo en ese viaje ella le había entregado el acta de divorcio, algo totalmente inesperado para él, esperaban a su segundo hijo. ¿ Qué llevó a su esposa a tomar esa decisión? ¿ Seguirá en pie el terminar con su matrimonio de siete años?/0/11422/coverorgin.jpg?v=e07f203525618a6f8d7e40b58e3f2b5b&imageMogr2/format/webp)
La mejor decisión para el amor
Estaba perdidamente enamorada de mi novio, el hombre más guapo y sexy que haya podido ver, al menos lo era para mí. Nuestra relación era perfecta. Bueno, eso era lo que yo pensaba. Tiempo después descubrí que estaba embarazada y decidí contarle lo que para mí era una maravillosa noticia con una c/0/10807/coverorgin.jpg?v=4d92272350ad8d14a3a243882690dd6a&imageMogr2/format/webp)
Amor imperdonable de un millonario
Coral Velázquez, una mujer experta en el arte de la seducción, ha cautivado los corazones de muchos hombres con su astucia y encanto, aunque su hábito peligroso de contar mentiras siempre está al acecho. Un día, su camino se cruza con el de Deivis, un hombre atractivo y adinerado, el sueño de cualq/0/18187/coverorgin.jpg?v=d52f0a8ceebdf85bafbd01380cb2d63e&imageMogr2/format/webp)
Matrimonio Por Contrato: Mi Decisión
Nací en una jaula de oro, Ximena Rojas, la única heredera del imperio Textil Rojas. Mi padre, inflexible, anunció mi destino: casarme con uno de los "muchachos", esos huérfanos que crió y que yo, tontamente, creía mis hermanos. Mi corazón latía por Alejandro, el más carismático, hasta que lo escuc/0/7108/coverorgin.jpg?v=8ab436c74892e222dfe90a543af34310&imageMogr2/format/webp)
EL DRAMA DE LA VIDA DE UN NIÑO CON CÁNCER
Jorge cuenta, estando en un plano espiritual, la dramática historia de su vida luego de haber padecido una mortal enfermedad. Su historia comienza desde que era un ángel y poco tiempo después resultare engendrado por una bondadosa mujer, quien es abandonada por su marido tan pronto supo del embaraz/0/7107/coverorgin.jpg?v=dbadfe8150377681ba1521cae9427531&imageMogr2/format/webp)
El drama de la vida de un niño con cáncer.
Jorge cuenta, estando en un plano espiritual, la dramática historia de su vida luego de haber padecido una mortal enfermedad. Su historia comienza desde que era un ángel y poco tiempo después resultare engendrado por una bondadosa mujer, quien es abandonada por su marido tan pronto supo del embaraz/0/366/coverorgin.jpg?v=4771ffaacc986f5664d601b37b52db3b&imageMogr2/format/webp)
Viajando Por Amor
Un número de teléfono fue la causa que metió a Laura en la trampa romántica de Harrison, que disfrutaba empujando a las personas desde la cima de la felicidad hasta la desesperación más oscura. Dado que usó ese número, tuvo que enfrentar las consecuencias. Ella pensó que podía conseguir que se enam/0/17106/coverorgin.jpg?v=db2527e3a460b1ef04c8d1dfb0259a1b&imageMogr2/format/webp)
A algunas personas les gusta el drama
Mi alma flotaba inerte sobre mi propio cuerpo. Abajo, mi hijo Leo, de apenas siete años, sacudía a su madre, Isabela, pidiéndole auxilio para mí. Ella, indiferente, se arreglaba para una gala con Ricardo, su amante. Con horror, comprendí que Isabela, cegada por él, me había negado la medicación y r/0/17097/coverorgin.jpg?v=7856395a5a100635f3d3ca0dd34757d7&imageMogr2/format/webp)
La prisionera quiere la Libertad
El teléfono sonó, rompiendo el silencio gélido de la sala de espera. Mi madre estaba gravemente enferma, solo un tratamiento experimental en Houston podría salvarla, y Álex, mi esposo, el hombre al que había dañado en nuestra vida pasada y a quien ahora intentaba amar, era mi única esperanza. Pero/0/10956/coverorgin.jpg?v=20230806233302&imageMogr2/format/webp)
La bella y la bestia
Quizás ya conozcas la historia de la bella y la bestia, pero todo este tiempo te la han contado mal. Maurice vendió a su hija al mejor postor, sin embargo Bella no estaba dispuesta a ser utilizada como moneda de cambio. Pero él no se iba a quedar con las ganas de probarla, la bestia tiene tantas g/0/12644/coverorgin.jpg?v=dfb8b0df70f7098ae0cb1be1d7b75cb0&imageMogr2/format/webp)
LA TESIS DE LA MAFIA
Una historia de amor que, por estar la pareja en situaciones complicadas y las dos familias en clara desavenencia, todo parece indicar que era aparentemente imposible. Después de una lucha de parte y parte y múltiples situaciones, algunas peligrosas. La incertidumbre, si podrá o no ser, los embarga./0/13103/coverorgin.jpg?v=cd99694b2c7ad08866bec034a76debdd&imageMogr2/format/webp)
La Desheredada de la Familia
Isabella Sinclair lleva el apellido de la segunda familia más rica y prestigiosa del país, pero solo eso. Su padre, fue desterrado de la prominente familia, por contraer matrimonio con su madre, una mujer de procedencia humilde. Razón por la cual, Isabella nunca ha tenido ningún contacto con la fami/0/14097/coverorgin.jpg?v=6bcd84e7d37c9fd0e434d97464361d24&imageMogr2/format/webp)
LA MARCA DE LA BESTIA
En una noche de luna llena, el Alfa se encuentra con el "Alma Gemela" del Rey Vampiro. A partir de esa noche, las Manadas se ven amenazadas por una tragedia inminente que acecha en cada esquina. El Alfa, por su parte, se ve envuelto en una capa de secretos, cuyas pistas deberá descubrir para desentr/0/17943/coverorgin.jpg?v=8ac4cc6507b206a94ad7a82e18d9a52c&imageMogr2/format/webp)
La Mano De La Suerte
La hacienda olía a tierra mojada cuando Don Ricardo llegó, imponente como siempre. Pero esta vez, no venía solo; a su lado una mujer, distinta a todas las demás. Era la ventana de la cocina mi observatorio secreto cuando él la bajó, lenta y frágil. Su cuerpo delgado, su vestido sucio, su rostro o/0/17950/coverorgin.jpg?v=a24058904e382e94ed0f78dfa4dd7b43&imageMogr2/format/webp)
La Fuga de la Cenicienta
El día de mi supuesta graduación universitaria, el sol brillaba, pero no lograba disipar el frío que sentía en los huesos. Por un terrible error, me puse el birrete y la toga que pertenecieron a la difunta madre de mi padrastro. Don Alejandro, el magnate que me acogió diez años atrás, me miró y se/0/16496/coverorgin.jpg?v=9da3d68fea0fc3ff7d8108361a5f5242&imageMogr2/format/webp)
La Rosa de la Muerte
En el corazón de la Inglaterra victoriana, Eveline Harrow arrastra la sombra de su escandalosa reputación: conocida como la rosa de la muerte, ha sobrevivido a cuatro matrimonios breves, casándose con nobles enfermos a punto de morir para asegurarse su herencia. Obligada a abandonar Londres para pro/0/14595/coverorgin.jpg?v=bb70d14f43f3467c7d6961fd6feaf783&imageMogr2/format/webp)
La Élite - trilogía la Selección
Treinta y cinco chicas llegaron a Palacio. Ahora, solo quedan seis. De las treinta y cinco chicas que llegaron a Palacio para competir en la Selección, todas menos seis han sido devueltas a sus hogares. Y solo una conseguirá casarse con el príncipe Maxon y ser coronada princesa de Illéa. Americ/0/15565/coverorgin.jpg?v=eacb13c0ff579ce4f2d5e49c55ab48a9&imageMogr2/format/webp)
La canción de la Luna
En las profundidades del bosque encantado, Zahor, un joven lobo de mirada temerosa, lleva una vida solitaria. Siendo el heredero de una antigua manada, su destino está sellado: debe unirse en matrimonio con Aurora, una joven loba que alguna vez fue humana. Aurora, criada por humanos, desconoce su v/0/14523/coverorgin.jpg?v=2342d9578336c6960d59ccfd72c2dee6&imageMogr2/format/webp)